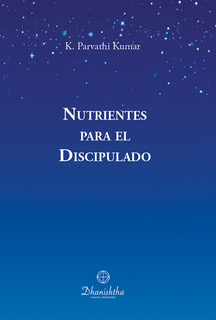Somos una organización espiritual sin ánimo de lucro. La espiritualidad no entiende de raza, religión o credo, ya que el principal objetivo del trabajo espiritual es conectar la personalidad con el Alma, para entender que verdaderamente no somos ni pensamientos, ni sentimientos ni nuestro cuerpo físico. Realmente existimos como Almas. El Alma no perece, es Inmortal.
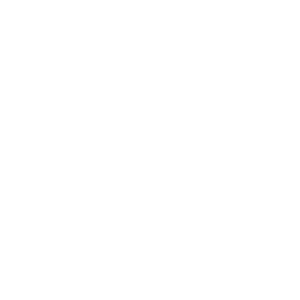
Triangulo sagrado
MEDITACIÓN • ESTUDIO • SERVICIO
Nuestros pilares fundamentales de trabajo son: la MEDITACIÓN, para conectar con nuestro Ser interior, el ESTUDIO de las enseñanzas de Sabiduría Eterna y el SERVICIO a la vida circundante.
Estos componen un triángulo de trabajo esencial para alcanzar un desarrollo espiritual consciente.

“La perfección puede ser alcanza a través del trabajo triangular”
…Un poco más sobre nosotros
CONTENIDO • MANTRAMS • ACTIVIDADES ONLINE • MEDITACIONES • LIBROS TIENDA ONLINE • LIBROS PDF
“That’s been one of my mantras — focus and simplicity. Simple can be harder than complex; you have to work hard to get your thinking clean to make it simple.”
“I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”